- Contribuirá a la reparación de lesiones en la principal conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo
CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de investigación del Laboratorio de Polímeros de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) trabaja en el desarrollo de un material polimérico capaz de neuroproteger y neuroregenerar la médula espinal, lo que contribuye a la rehabilitación de personas que han sufrido lesión en la “principal vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo”.
El doctor Roberto Olayo González, adscrito al Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa de la UAM, quien encabeza al equipo, dijo en entrevista que al destruirse o lastimarse la médula espinal se produce una muerte celular importante que hace necesaria la regeneración de neuronas para que pueda reconectarse el sistema nervioso y “nuestro material brinda un poco de esas dos soluciones”.
Este componente está hecho por polimerización por plasma, “un proceso complejo que se genera a través de un gas cargado, que al tener el monómero en la parte de la descarga nos da un elemento muy rico químicamente”.
Por lo tanto, “el proyecto que desarrollamos tiene que ver con el Polipirrol, capaz de neuroproteger y neuroregenerar la médula espinal”.
El doctor Olayo González expuso que en el ámbito médico hay una gran cantidad de polímeros orgánicos que pueden usarse como biomateriales para prótesis y como sustitutos para órganos.
En este ámbito, “lo que hemos hecho, además de pensarlos como biomateriales, es usarlos en medicina regenerativa”, sobre todo como andamios o como soporte para hacer crecer células y generar tejidos nuevos.
Al respecto, comentó que el objetivo final es realizar una biopsia, sembrar las células, separar las necesarias, ponerlas en un andamio y generar un órgano nuevo para colocar en el paciente.
Esto ya se efectúa en órganos y conductos como la vejiga y la uretra. En el caso de niños que nacen sin ésta última, se les crea su andamio y se hace crecer una nueva, que después de un año se consolida y el menor se desarrolla sin problemas.
En el caso de la médula, se trata de un sistema sumamente complejo, por lo que “no éramos optimistas y una de las cosas que nos interesaba era la posibilidad de que fuera biocompatible y entonces que fuera posible usarlo como andamio para poner células nerviosas”.
El investigador en Fisicoquímica de Polímeros, Biomateriales e Ingeniería de Tejidos apuntó que el grupo realiza experimentos con ratas desde hace más de 20 años y “ya probamos que el polímero siempre funciona”.
Explicó que la lesión provocada en los sujetos es muy traumática porque se corta totalmente la médula, pero esto era indispensable porque “necesitábamos estar seguros de que no había ninguna otra conexión; es decir, que las conexiones que se generaban tenían que ver con nuestro polímero”, aunque los animales quedan muy lastimados, por lo que “provocamos lesiones más controladas, lo más parecidas a lo que en realidad sufren los pacientes, que son golpes que resultan en lesión medular para posteriormente aplicar el polímero, que funcionó mucho mejor”.
Estas prácticas se llevaron a cabo más tarde en animales más grandes, aspecto que “permitió estudiar en resonancia magnética nuclear por imágenes y poder hacer un seguimiento en vivo, y los resultados fueron muy favorables”.
Tras indicar que el proyecto se encuentra en una etapa cercana a iniciar pruebas clínicas, manifestó que ahora se busca trabajar en casos de pacientes crónicos, “no con uno recién lesionado, sino con alguien que sufrió la lesión hace tiempo y ahora está paralítico, para volverlo a hacer caminar. Eso es lo más complicado, pero estamos empezando a intentarlo y ha funcionado bien”.
En los últimos años “hemos entendido cada vez mejor por qué funciona nuestro material y en ese sentido se trabaja en histologías cuidadosas para ver cuál es el tipo de células y cómo se regeneran, además de ver cuáles son los genes que se prenden” y dan la respuesta del animal una vez con el material, cómo responde a la inflamación y a diferentes problemas que pueden presentarse”, añadió.
El material es un compuesto que se genera con una polimerización “poco ortodoxa, por plasma, o sea, el cuarto estado de la materia; es decir, el sólido se calienta y se forma líquido, se calienta y se forma un gas, se calienta y entonces se forma el plasma y entonces se genera un gas cargado”.
Describió que “lo que hacemos es algo parecido a un foco, ponemos un campo eléctrico, pero en lugar de usar una molécula que solo va a emitir luz, ponemos una que va a reaccionar en el estado gaseoso y eventualmente va a generar un polímero complejo muy entrecruzado, no fácil de disolver y que va a tener características muy especiales”.
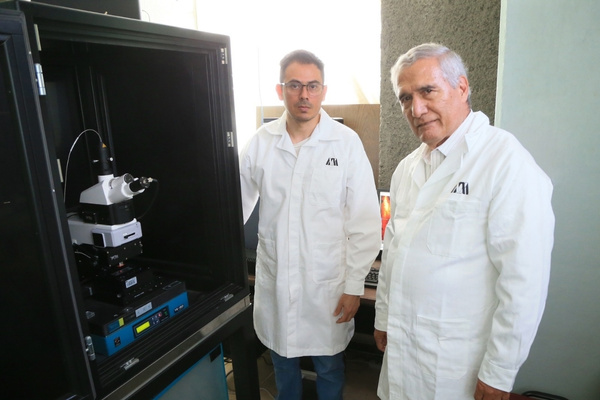
Otro aspecto de la investigación radica en la necesidad de entender cómo se da la interacción celular, “y hemos generado fibras electrohiladas, lo que propicia una muy buena interacción celular”.
En ese sentido, se ha visto que es posible interaccionar con cardiomiocitos (células musculares cardiacas), con células de cartílago, con células de hueso, así como células beta para insulina.
“Tenemos una línea general de ingeniería de tejidos que ha producido cartílago en animales (conejo), que ya puesto en una rodilla hemos visto que después de seis meses se integra totalmente, y ahora se busca que tenga las mismas propiedades mecánicas que el tejido natural”.
Por lo que hace a los cardiomiocitos, que son las células musculares cardíacas, “tenemos nanopartículas del polímero y entonces se observa que los rodean y los hacen vivir mucho más que cualquier tejido o cultivo celular”.
En el caso de un infarto, las terapias celulares mandan células madre a la zona de afectada para tratar de que algunas se queden y puedan renovar el tejido del infarto; “lo que esperamos probar pronto es que estas células cubiertas con el polímero tengan más oportunidad de pegarse y duren más tiempo”, con el fin de tener mejor oportunidad de cubrir la lesión.
El investigador señaló que el grupo realiza además pruebas en otros tejidos como la piel, células beta para páncreas, entre otros estudios relacionados con el campo de la medicina regenerativa.
Estos estudios se llevan a cabo en colaboración con instancias como los institutos de Investigaciones Nucleares (ININ), Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) y el Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de otros grupos dentro de la UAM, refirió el experto en Modelado de materiales y sus procesos.








